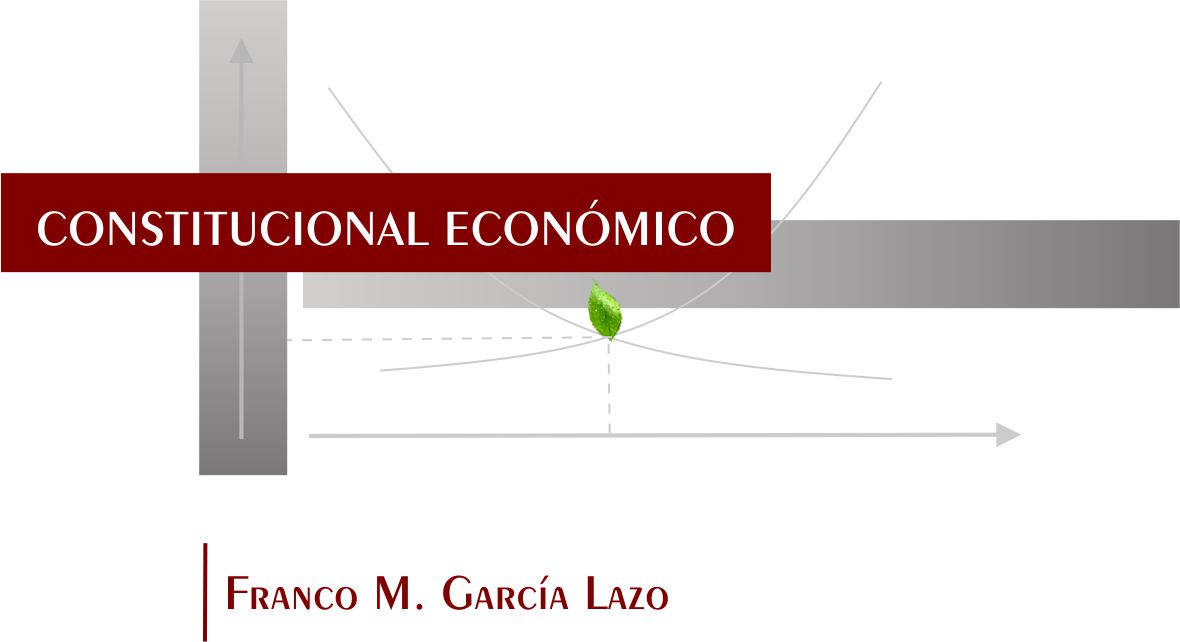LA ETICA ECONOMICA: EL HOMO ECONOMICUS EN LOS MERCADOS
I. Introducción
Pensemos en las motivaciones del ser humano. Toda actividad desplegada por él tiene como finalidad la satisfacción de alguna necesidad o el cumplimiento de alguna obligación. Nos despertamos y seguimos una serie de rutinas básicas, todas encaminadas al cumplimento de algún fin, ya sea relativo a algún deber imperativo o la satisfacción de alguna necesidad vital o de esparcimiento. Todas estas actividades tienen por común denominador el estar motivadas por un impulso egoísta. Trabajamos pues queremos dinero, vamos a hacer footing pues queremos estar más saludables y vernos mejor, vamos al cine porque queremos entretenernos y así podríamos extendernos a todas las acciones que comúnmente realizamos. Notemos pues, que el yo está siempre presente en cada una de las actividades citadas, nuestro comportamiento esta siempre destinado a alguna satisfacción personal y no a atender las necesidades de terceros.
A primera vista, podría parecernos un horror que la motivación del hombre sea siempre la de procurarse algún beneficio personal, después de todo vivimos en sociedad y pareciera contrario a toda lógica que busque una convivencia en armonía, que el ser humano únicamente tenga como meta satisfacer sus propios intereses en lugar de ver también por los intereses de aquellos con quienes coincide en vida. Sin embargo, si nos desprendemos de sesgos morales tal vez podríamos apreciar que esta conducta, a primera vista egoísta del ser humano, tiene muchísima lógica si se relaciona con la propia naturaleza del ser humano como ser finito y con necesidades básicas que satisfacer como cobijo y alimento. Siendo que para procurarse tales bienes básicos para su subsistencia necesita imperiosamente ver por ellas y actuar en consecuencia, se entiende y se puede justificar que su accionar este siempre encaminado a la obtención de tales bienes fundamentales para su subsistencia.
Ahora bien, si sabemos que el ser humano actúa de esta manera en su vida cotidiana podemos extrapolar perfectamente tal comportamiento a su vida como ser económico, una de sus muchas facetas, como sujeto que está inmerso en la vida económica de determinado país y que se preocupa por encontrar dentro de los procesos económicos un lugar desde donde pueda desenvolverse y procurarse el mayor bienestar posible. Sin embargo, de la observación empírica descubrimos que por lo general el ser humano no detiene su ambición en cubrir aquellas necesidades básicas sin las cuales no podría siquiera vivir, sino que va siempre en busca de amasar la mayor cantidad de riqueza que le sea posible, aun cuando no podrá ser capaz de gastársela en todos los días que le resten por vivir.
El objeto de este artículo es descubrir hasta qué punto esta propensión del hombre a buscar siempre el exceso desmedido en sus ambiciones económicas resulta ser perjudicial para su vida en convivencia y como esta desmesurada búsqueda por obtener cada vez más ganancias de manera irrazonable contradice los principios de toda sociedad que busque por encima de cualquier otra cuestión, el bienestar general, entendiéndose por bienestar general la situación en la que todos los miembros de una sociedad puedan mejorar sus condiciones de vida sin empeorar las de los demás.
II. El Homo Economicus
Para encontrar el origen conceptual del término homo economicus nos tenemos que remontar a uno de los libros más relevantes de la historia: “La Riqueza De Las Naciones” de Adam Smith (1776). La conclusión a la que llega Smith es que cada persona intentará invertir todo el capital de que pueda disponer con intención de procurarse o bien un disfrute presente o un beneficio futuro. En palabras del mismo Adam Smith:
“En todos los países donde existe una seguridad aceptable, cada hombre con sentido común intentará invertir todo el capital de que pueda disponer con objeto de procurarse o un disfrute presente o un beneficio futuro. Si lo destina a obtener un disfrute presente, es un capital reservado para su consumo inmediato. Si lo destina a conseguir un beneficio futuro, obtendrá ese beneficio bien conservando ese capital o bien desprendiéndose de él; en un caso es un capital fijo y en el otro un capital circulante. Donde haya una seguridad razonable, un hombre que no invierta todo el capital que controla, sea suyo o tomado en préstamo de otras personas, en alguna de esas tres formas, deberá estar completamente loco”.
Según el extracto de la obra fundamental de Smith, la idea primordial que rige el comportamiento del «homo economicus» es estrictamente esta: está “completamente loco” quien no maximiza sus preferencias” (es decir, aumenta sus ganancias). Y esa maximización puede cuantificarse estrictamente en magnitudes de tipo económico, sea por ahorro, por acumulación o por intercambio. Según esta lógica, la libertad de los individuos como agentes económicos, si se utiliza de forma inteligente, conduce a maximizar la utilidad de los individuos concretos que son considerados fríos calculadores y egoístas.
A manera de anécdota, esta concepción smithiana del hombre recogida de La riqueza de las Naciones, resulta ser diametralmente a opuesta a la que sustentaba en otra de sus obras más conocidas, La teoría de los sentimientos morales, en donde se puede leer a un Smith mucho más optimista de la condición humana:
“Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros, y hacen que la felicidad de éstos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla”.
Así pues, en resumidas cuentas, el concepto Homo Economicus es una expresión que designa un modelo elaborado por la ciencia económica para definir la racionalidad del ser humano en su desempeño como agente económico. Dicho concepto descansa sobre una premisa o característica elemental: el homo economicus se presenta como “maximizador” de sus opciones, racional en sus decisiones y egoísta en su comportamiento.
Es claro que este concepto empezó a fundarse en el momento del nacimiento de la economía liberal cuando el individuo pasó a ser dueño de su propio destino, dejando atrás las limitaciones que imponía el sistema feudal imperante en el medio evo y que le dio la libertad para buscar enriquecimiento personal. Ahora bien, debemos ser capaces de entender la directa confrontación entre el modelo liberal económico que sustenta la existencia de un denominado “homo economicus”, que ve al hombre como un ser que únicamente busca su propio beneficio, en contraposición a un hombre solidario, que a criterio nuestro, también se encuentra dentro de la naturaleza humana y cuya existencia no debe ser pasada por alto. En efecto, cultivar relaciones sociales, dedicarse al ocio o colaborar gratuitamente en asociaciones cívicas son actividades que el hombre realiza, maximizando sus preferencias (como en la teoría del homo economicus) pero que no traen para el individuo un rédito económico, sino de otra índole. Por tal motivo no debe desconocerse la gama de posibilidades que contiene la esencia del hombre como tal y como éstas afectan su proceder ya sea en materia económica como en cualquier otro ámbito de su vida.
A pesar de los esfuerzos del sistema económico liberal por aislar al individuo, por considerarlo únicamente como agente maximizador de preferencias, no debemos perder de vista que la economía es un subsistema del sistema cultural y por tanto quienes participan en ellas son seres humanos que comparten ideas, valores y aspiraciones. Es por ello que no creemos se pueda desligar la faceta humana del comportamiento económico. Creemos que el ser humano no se guía exclusivamente por el interés propio, en este caso económico, sino que actúa en base a unas motivaciones que tienen que ver con valores como justicia, la generosidad, el espíritu cívico, etc.
III. Dualidad entre eficiencia y ética en los mercados
Cuando nos queremos referir a un mercado, cualquiera sea este, que funciona correctamente hablamos de un mercado eficiente. Sin embargo tal apreciación parece no tomar para nada en cuenta, otro tipo de consideraciones que debieran estar presentes en el mercado también un contenido axiológico que enmarque todo el proceso económico.
Cuando hablamos de la interrelación entre la eficiencia y la equidad en el sistema económico, está muy extendida la opinión de que las políticas económicas dirigidas a lograr mayor equidad social, pueden afectar negativamente a los niveles de eficiencia del mercado. En general, se ha impuesto la idea que de que existe incompatibilidad entre la dualidad eficiencia-equidad en el desarrollo de los distintos mercados, aseverando que ambas aspiraciones se rechazan mutuamente.
A pesar de ello, creemos que existen algunas circunstancias, en que la equidad como valor axiológico puede llegar a promover la eficiencia. Las conductas de las personas en los mercados pueden depender del sentido que ellas vean, ayudar a promover la eficiencia en vez de obstaculizarla, pues puede ocurrir que la conducta de las personas dependa de su sentido de lo que es justo y de su apreciación acerca de si el comportamiento de los demás también lo es. Esta conducta de las personas como agentes económicos puede traducirse en el compromiso de mantener en su desempeño dentro del mercado un comportamiento ético que a la postre, propiciara una situación más justa. Parece evidente, en efecto, que cuando los comportamientos de respeto y confianza están suficientemente extendidos en el sistema económico, es más que probable que se propicie un ambiente de convivencia social en donde la satisfacción particular de las personas en la actividad económica pueda ser compatible con la satisfacción colectiva. En tal caso se cumplirían los criterios éticos fundamentales en el ámbito económico.